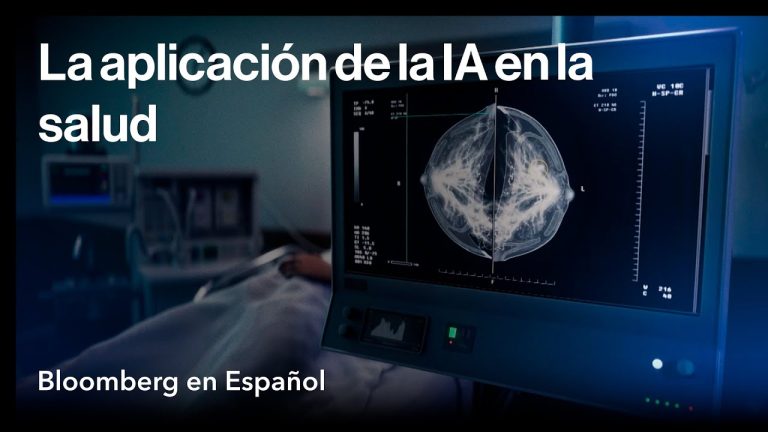Los estudiantes muestran una creciente preferencia por carreras de duración más corta. Por otro lado, el mercado laboral exige una adaptación de la oferta educativa para enfrentar los desafíos tecnológicos y sociales actuales, demandando profesionales más especializados en menos tiempo.
El diario Clarín consultó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y a las principales universidades privadas para identificar, en medio de estos cambios, las carreras que parecen perfilarse como aquellas con mayor proyección.
Adaptación a Nuevas Demandas
Marcelo Rabossi, doctor en Educación e investigador en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), comenta a Clarín sobre cómo las universidades se han ajustado rápidamente a los avances tecnológicos, reflejado en una demanda laboral en evolución.
Rabossi destaca que las disciplinas tradicionales como medicina, derecho y psicología mantienen popularidad, aunque han mostrado un descenso en la inscripción, especialmente en medicina. A su vez, sectores como algunas ingenierías, en especial informática y ciencia de datos, han comenzado a surgir con fuerza. En el campo de la salud, destaca un notable interés por los estudios en enfermería.
Una mayor expectativa de vida, actualmente en 78 años, ha incrementado la necesidad de más profesionales del área de la salud, incentivando también especializaciones en geriatría, lo que se traduce en un aumento de estudiantes y oportunidades laborales.
En este contexto, la UBA ha introducido títulos intermedios en sus carreras de grado que pueden completarse en solo tres años, como Técnico Radiólogo, Técnico Universitario en Anestesia, y otras tecnicaturas relacionadas con salud.
El Auge de las STEM
Según los expertos, el panorama muestra una clara dirección hacia las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), con un enfoque creciente en salud y en la aplicación de tecnología a diversas disciplinas.
Especialidades emergen en áreas donde la transformación está siendo rápida. Ingeniería de sistemas junto con Inteligencia Artificial (IA), licenciaturas en ciencia de datos y carreras relacionadas con la transición energética son parte de este nuevo mundo de oportunidades.
El especialista señala que la transición hacia energías renovables como la solar y eólica demandará expertos, y las carreras de ingeniería están adaptándose a ello, lo cual atrae cada vez más a los estudiantes. En la UTDT, por ejemplo, se ha introducido la carrera de Ingeniería Industrial con un énfasis en “producción y sustentabilidad” destacando en su promoción.
Hay un interés claramente establecido por la ciencia de datos y las ciencias de la salud, mientras que las humanidades ven un descenso.
En la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), este cambio se ha hecho explícito. Federico Iñíguez, vicerrector y decano de la Facultad de Ciencias Económicas, comenta al diario que la Licenciatura en Deportes Electrónicos, lanzada en 2024, es una de las carreras del futuro.
En una industria que maneja cerca de 80 mil millones de dólares, proyectada a 93 mil millones en 2027, esta carrera ha crecido de 50 a 130 estudiantes, formando individuos capaces de gestionar equipos, organizar torneos y desarrollar estrategias de marketing dentro del ecosistema de los videojuegos.
Iñíguez agrega que los estudiantes participan activamente en gaming centers y eventos con actores clave de la industria, como FiReSPORTS y Leviatán, con el objetivo de alistarlos para un mercado que crece en complejidad y demanda especialización.
Otra propuesta de UADE es la Licenciatura en Finanzas Digitales, que será inaugurada en 2026.
Iñíguez detalla que se busca formar profesionales que dominen tanto las finanzas tradicionales como las tecnologías emergentes, incluidas blockchain, criptodivisas y fintechs. Argentina enfrenta importantes retos en educación financiera y existen pocas formaciones de este tipo.
Los graduados estarán capacitados para liderar procesos de digitalización en instituciones financieras y manejar la ciberseguridad además de facilitar la inclusión financiera.
Una gran novedad es la Licenciatura en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, diseñada para cubrir la creciente necesidad de habilidades técnicas, que las empresas encuentran difícil de suplir, especialmente en áreas como big data y machine learning.
El programa tuvo que abrir más turnos debido a la alta demanda y está inspirado en un modelo flexible: actualizaciones rápidas y un título intermedio tras dos años y medio, facilitando así la inserción en el mercado laboral.
Desde el inicio, los estudiantes se incorporan al ámbito laboral, pudiendo desempeñarse como analistas de datos o desarrolladores junior. El objetivo final es que se conviertan en científicos de datos, expertos en machine learning o consultores en automatización.
La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) mantiene su foco en el fortalecimiento de la formación de ingenieros.
Un dato notable es que Ingeniería en Sistemas de Información sigue siendo la carrera más solicitada, observándose también interés estable en Industrial y Mecánica.
Vanina Bottini, secretaria académica de la UTN, explica que sus programas se basan en un equilibrio entre teoría y práctica, con un fuerte enfoque en el “saber hacer”, ajustándose a las necesidades del sector productivo.
Emilio López Gabeiras, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral, coincide en que las profesiones más buscadas incluyen expertos en ciberseguridad, desarrolladores de IA, profesionales de salud, especialmente en enfermería avanzada, y perfiles digitales complejos.
López Gabeiras advierte que aunque estas áreas están en crecimiento, el tiempo útil de la formación técnica es cada vez más corto, ya que habilidades cruciales hoy podrían volverse obsoletas en poco tiempo.
Señala la necesidad de reinventar el concepto del profesional, apostando por un perfil que combine una sólida base en ciencia y tecnología con habilidades de comunicación y pensamiento crítico, así como una comprensión del comportamiento humano.
Para concluir, identifica tres grandes grupos de carreras del futuro: ingeniería y tecnología, debido a su papel innovador; salud y cuidado personal, destacando la enfermería; y emprendimiento e innovación como habilidades transversales.